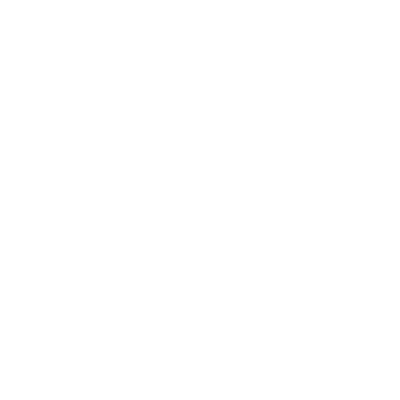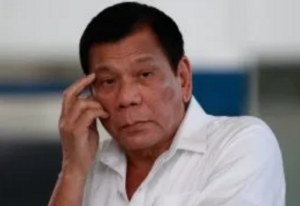Transiciones a la democracia
Moore sostiene que la democracia sólo puede florecer tras la violenta erradicación de grupos opositores; a diferencia de Lipset que concibe a la democracia como fruto de un proceso pacífico. Finalmente, Huntington pone énfasis en el desarrollo de las instituciones, entiendo estas como detonantes de los procesos políticos y económicos; si bien, se encuentran dentro de una misma esfera que es el sistema político, ambas tienen un desarrollo distinto

Por: Sebastián Godínez Rivera

Las diversas corrientes de pensamiento que surgieron sobre los estudios de la democratización y que son una ramificación de los trabajos de Seymour Martin Lipset, Barrington Moore y Samuel Huntington. Los autores mencionados con antelación mostraron similitudes como su filia al ascenso del socialismo y el fascismo producto del fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría.
Por otro lado, cada uno de estos realizó investigaciones particulares tratando de explicar la correlación entre la democracia y el desarrollo económico. En el caso de Lipset sostiene que el desarrollo económico genera que los valores de las sociedades se vuelven hegemónicos al punto que todos los agentes juegan bajo las reglas democráticas. Mientras que Moore atribuye el pasado colonial y la superestructura a los que defienden el desarrollo o estancamiento de la democracia.
Asimismo, Moore sostiene que la democracia sólo puede florecer tras la violenta erradicación de grupos opositores; a diferencia de Lipset que concibe a la democracia como fruto de un proceso pacífico. Finalmente, Huntington pone énfasis en el desarrollo de las instituciones, entiendo estas como detonantes de los procesos políticos y económicos; si bien, se encuentran dentro de una misma esfera que es el sistema político, ambas tienen un desarrollo distinto.
También postula que los actores son capaces de permanecer o detener el proceso de modernización; por ejemplo, plantea que Argentina tiene una política golpista y anti golpista, luego entonces, si esto no cambia el país tampoco lo hará. Luego de revisar a estos autores, Ackerman considera que la obra de este último es menos científica que las de Lipset y Moore, puesto que Huntington solamente realiza una prescripción y lo señala de contraponer casos distintos que no buscan la cientificidad, sino tergiversar su agenda de investigación para mantener el miedo al socialismo.
La política comparada cobró relevancia en la Ciencia Política, ya que varios estudiosos querían explicar qué ocurría con sus naciones. Uno de ellos fue Guillermo O´Donnell quien tomó como base los estudios de Moore que retoman la estructura para explicar el devenir de los países. Sobre todo, porque al estudiar América Latina, el politólogo argentino identificó que los Estados latinoamericanos eran autoritarios por factores como la aparición del populismo, líderes militares, el modelo desarrollista en la economía y la incursión de perfiles tecnocráticos que empujaron la liberalización económica.
Los estudios de las transiciones a la democracia no son homogéneas, sino que existen principales escuelas que se dedicaron a estudiar los cambios que subieron las naciones desde 1978. La tercera ola de acuerdo a Huntington, hizo que en los años sesenta, ochenta y noventa las naciones presenciaran el derrumbe de los autoritarismos. Las corrientes son:
- Pactos de élites: sostiene que las élites o grupos dominantes ponderaron su existencia mediante la transición a la democracia. Aquí se identifican actores de línea dura y línea blanda; los primeros aspiran a mantener el régimen autoritario y los segundos buscan subsistir a través de un cambio pacífico.
Ejemplos de naciones donde se contrapusieron estas corrientes son: España tras la muerte de Franco; Salazar en Portugal; y las naciones post soviéticas de Europa del este. Sus principales exponentes son Guillermo O´Donnell, Lauwrence Whitehead, Phillip Schmitter y Nancy Bermeo.
- Democratización desde abajo: postula que es la sociedad civil la que influye en la caída de los autoritarismos y rechazan la escuela estructuralista del Pacto de élites, porque consideran que excluyen a los actores. Algunos exponentes de esta corriente son: Robert Putman, Sonia Alvarez, Ruth Collier, Elisabeth Jean Wood, Robert Putnam, Jonathan Fox y Margaret Kohn.
- Estructura de clase y democracia: propone que la democracia y el desarrollo económico definen el grado de democratización de una sociedad. Es decir, el desenlace tardío de la clase trabajadora, el miedo de la élite y el valor del trabajo.
Autores como Gibson y Bellin se enfocan en el estudio de las coaliciones gobernantes como conductores de demandas y canales de institucionalización. Ejemplifican con los caso del peronismo en Argentina y el priísmo en México, los consideran como coaliciones que impulsaron el proyecto desarrollista económico marcado por una división del trabajo.
- La liberalización económica como factor de democratización: pone énfasis en la estructura económica como factor de la democratización. Autores como Kaufman y Haggard argumentan que hay tres premisas que pueden convertir a un régimen autoritario o democrático.
El primero es que ante una mala situación económica los gobernantes están bajo presión, lo cual puede llevar a concesiones de reformas democráticas. El segundo, ante la incertidumbre económica las élites pueden romper con el autoritarismo y optar por la democracia. Por último, la fragilidad económica permite que surjan líderes opositores que movilicen el malestar con el régimen, lo que puede llevar a la caída de este.
- Democratización y el concierto internacional: propone que la presión de naciones sobre otras, las sanciones económicas y la implantación del discurso democrático son factores que pueden derribar a un gobierno autoritario. Esta corriente es controvertido, puesto que se advierte que no debe celebrarse la injerencia de Estados Unidos en otras naciones.
Otro factor tiene que ver con el modelo de liberalización económica que está ligada a la aparición de personajes que pertenecen al régimen y proponen una democratización. Presidentes como Alberto Fujimori del Perú, Carlos Salinas en México o Carlos Menem en Argentina impulsaron políticas que desregularon la economía, vendieron empresas del Estado e impulsaron reformas políticas para garantizar el pluralismo político para dar forma a lo que Schmitter llamó neo-democracias.
Por último, en el tercer apartado el autor aborda la consolidación democrática y los cambios en los estados latinoamericanos. Ackerman cuestiona que la literatura enfocada en la transición está marcada por tres factores teleológicos: 1) la visión occidental no cuadra con la realidad latinoamericana; 2) las naciones de la región tienen que adoptar un sistema como el de sus símiles del norte; y 3) los analistas catalogan a los países latinoamericanos como democracias paralizadas o deficientes.
Luego entonces, al analizar los países hay dos errores metodológicos: 1) considerar que la democracia se divide en participativa y formal, como si no fueran complementarias; y 2) se plantea la dependencia del Estado por parte del capital. Cuando estas variables se conjugan en la metodología y los análisis se traducen en algunos errores o argumentos preseleccionados para determinar el estado de la democracia en las naciones.

Sebastián Godínez Rivera es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. Cursó un diplomado en Periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Fue profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente, es columnista en Latinoamérica21, Politicx y conductor del programa de radio Café, política y algo más.
Lo expresado en este espacio es sólo responsabilidad del que escribe, no refleja la política de Círculo rojo: el encuentro con la noticia. Cualquier reclamación, legal o civil, deberá de hacerse directamente con el autor. Los colaboradores laboran de forma voluntaria y personal sin alguna relación de trabajo ni comercial con este medio de comunicación